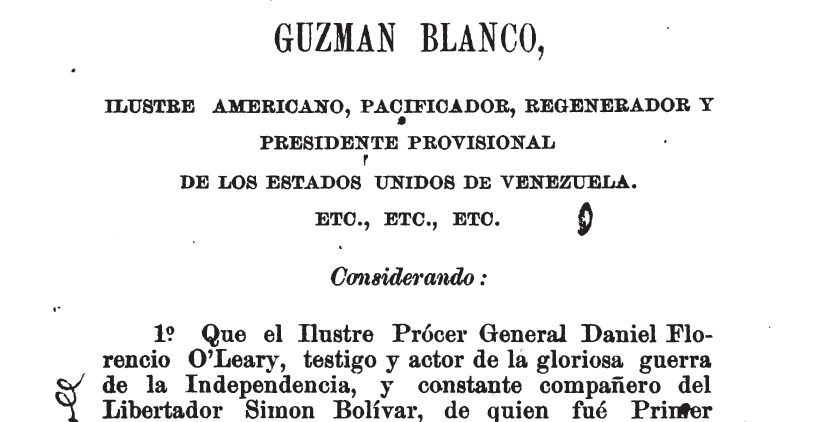Esta frase tan recurrida tiene vocación de excusa. Se entona alargando las vocales, como queriendo pedir perdón, y se saca cual coletilla cada vez que hay que referirse a la persona que muchas familias emplean como servicio doméstico. Especialmente, cuando esa persona lleva años ayudando a cuidar a los niños, sacándole los mocos como sus padres o acompañando el primer mal de amores a los adolescentes. No me refiero a familias adineradas y de abolengo (o nuevos ricos ) donde resulta anacrónico que esos familiares vayan de uniforme por la casa, sino a los padres y madres que, con mucho sacrificio, se rinden a la paradoja de tener que pagar a alguien para que les cuide a los hijos mientras ellos trabajan con horarios irreconciliables.
Esta frase tan recurrida tiene vocación de excusa. Se entona alargando las vocales, como queriendo pedir perdón, y se saca cual coletilla cada vez que hay que referirse a la persona que muchas familias emplean como servicio doméstico. Especialmente, cuando esa persona lleva años ayudando a cuidar a los niños, sacándole los mocos como sus padres o acompañando el primer mal de amores a los adolescentes. No me refiero a familias adineradas y de abolengo (o nuevos ricos ) donde resulta anacrónico que esos familiares vayan de uniforme por la casa, sino a los padres y madres que, con mucho sacrificio, se rinden a la paradoja de tener que pagar a alguien para que les cuide a los hijos mientras ellos trabajan con horarios irreconciliables.
El espectro es muy amplio: Desde padres en solitario que muchas veces sólo pagan a una persona para que busque a los niños en el colegio y les de la merienda, hasta aquellos que compran tiempo en forma de limpiado y planchado a domicilio. Las personas que trabajan en el servicio doméstico entran cada día en millones de hogares que no son los suyos, huelen su intimidad, ordenan las mesitas de noche y se exponen, entre otras cosas, a conflictos rigurosamente ajenos. A pesar de ello, parecieran estar muy abajo en la escala del afecto y reconocimiento sociales. Tal vez sea cultural, lo digo porque parece el mismo valor que se le daba antaño a las labores domésticas de las mujeres que no trabajaban fuera de casa1.
Lo perturbador del asunto es que la cadena continúa y no es exclusiva del primer mundo, sino mucho más larga en los países donde la desigualdad está mas acentuada. Porque en aquéllos, detrás de una mujer (que es lo habitual) que trabaja como servicio doméstico, hay otra mujer que a su vez le cuida los hijos a ésta, si no media una abuela que no cobra, una vecina solidaria que espera reciprocidad o una tía desempleada que se arrogue la tarea. La diferencia está en que unas familias del espectro pagan por tiempo mientras que otras lo hacen por comida. Los contrastes más antiguos de la desigualdad social se las arreglan para que no se hable de ellos.
Lo lamentable es que son los niños, tanto en logística endemoniada del Estado del Bienestar como en la economía de guerra del tercer mundo, quienes terminan pasando cada día menos tiempos con sus padres.
Les estamos criando para que continúen la rueda sin darles más herramientas para defenderse que la catarsis de los lamentos.
Sin respuestas.
1.- También pienso que es la misma razón por la que la mayoría no considera co-workers, entre otras, a las personas que se encargan de la limpieza de las oficinas, pues no les dan ni los buenos días y mucho menos las gracias.