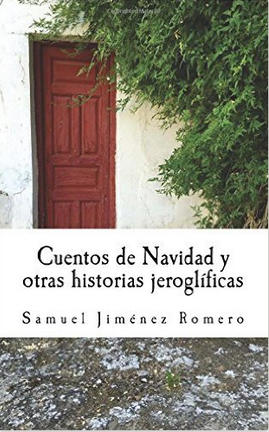Los días previos a la Navidad de mil novecientos ochenta y uno, el calor se negó a menguar pasadas las seis de la tarde. Nos estaba prohibido salir a jugar a la calle y nuestras madres nos llevaban de aquí para allá mientras hacían sus diligencias, a fin de asegurarse de que bebiéramos suficiente agua. Fue durante esos días en los que hablé por primera vez con Mateo, mi mejor amigo. Juntos fuimos testigos del acontecimiento más inconmensurable del que se tenga registro en las crónicas de nuestro pueblo, en lo más profundo del Caribe.
[—¿No estarás exagerando un poco?]
[—De eso nada, tú déjame a mí]
La madre de Mateo era peluquera. Al principio, la cosa había surgido como un entretenimiento adolescente, cuando descubrió que tenía la aceptación de su grupo de amigas, siempre y cuando las peinara y les hiciera las uñas en silencio. Pero luego se convirtió en una necesidad.
En contra de todo pragmatismo, y casi sin darse cuenta, sucumbió a los versos que le cantaba al oído su ahora marido y padre de Mateo, prometiéndole lunas llenas en cuarto menguante y adornándole el pelo con estrellas doradas que no era suyas. Pero una tarde, con cuatro meses de embarazo, ella cayó en cuenta de que no había nada de comer en la nevera. Entonces se acordó de su madre:
—¡Pa’esa vaina mejor búscate a un músico, que al menos esos te traen una bolsa de pan a casa, aunque sea colgando de los cuernos descomunales que te ponen!
Comenzó prestando sus servicios a domicilio y pronto tuvo suficientes clientas como para montar su propio salón de belleza. Y lo hizo de forma literal. Se apropió poco a poco del salón de la casa materna donde vivían Mateo, su padre, su madre, su abuela, sus tíos y una señora de la que se desconocía el parentesco pero que desde siempre había estado allí. Lo hizo con mucha habilidad, puso un espejito aquí y una butaca allá. Sacó la vajilla buena del mueble del salón para poner los champús y las cremas de aguacate, y recibió de las clientas otros enseres que les sobraban hasta completar un negocio en condiciones que daba de comer a todos. Allí fue donde conocí a Mateo, la víspera de aquella Navidad.
El salón daba a la calle, con entrada por tres grandes puertas, una potente luz natural y paso obligado para llegar a la minúscula puerta por la que se accedía al resto de la casa. Estaba flanqueada por un poster de Lady Di, otro de Michael Jacskson y justo en el medio, uno enorme de Maritza Sayalero, miss universo mil novecientos setenta y nueve. La intención no era camuflar la puerta, sino servir de modelos para los cortes de pelo que entonces estaban de moda.
Mateo y yo llevábamos un rato sentados en el umbral de la puerta, en silencio. Yo esperaba a mi madre mientras le hacían el tinte. Para él era una tarde de aburrimiento rutinario en el negocio de su madre, pero para mí era todo un espectáculo. Ese salón era un circo fantástico por el que desfilaban cada poco, y diciendo buenas tardes, personajes de leyenda que salían y entraban por la minúscula puerta: el señor forzudo, un tío de Mateo que había empezado a levantar pesas por despecho hasta que se le fue de las manos. Los espejos temblaban a su paso y tenía que agacharse y entrar de lado por la puertecita. También estaba la mujer barbuda, una tía de Mateo que tenía un lunar en el mentón con veintiún pelos crespos que no se había cortado en la vida, y que además solía llevar en brazos un gato hipertrófico tan grande como un tigre de bengala. Finalmente, y muy de vez en cuando, pasaba un señor delgado y taciturno, peinado a la gomina y que parecía tener el don de no pestañear. Un hipnotizador de libro… y padre de Mateo. Fue entonces cuando le pregunté:
—¿Y en qué trabaja tu padre?
—Mi padre es poeta.
—¡Vaya, lo siento mucho! Mi madre dice que los poetas son unos vagos.
—No te preocupes, eso dice mi abuela también. Pero él no es vago, sólo tiene un problema de productividad.
—¿Y eso qué es?
—No lo sé, pero es la excusa que pone mi padre cuando lo regañan.
Esa tarde el salón estaba a reventar y se acumulaba el trabajo, tanto como los cientos de miles de cabellos que yacían en el suelo, luego de ser arrebatados de su sufrimiento gravitatorio por las tijeras decimonónicas de la madre de Mateo.
[—¿decimo qué?]
[—nónicas.]
[—Chanfle.]
—¿Por qué no le dices al vago de tu marido que venga a barrer un poco?
[—Espera un momento, ¿a qué vienen esas cursivas?]
[—Es para mantener el anonimato de las mujeres que estaban en el salón]
[—¡Ah!, por ejemplo, para que el lector no sepa que eso lo dijo mi abuela]
[—Más o menos Mateo…]
La clientela de la madre de Mateo era multigeneracional. Muy pocas profesiones pueden experimentar ese fenómeno. Así que fue inevitable que surgiera la polémica entre el ruido del secador, el alboroto de los comentarios del capítulo de la telenovela de la noche anterior y el volumen chicharrero de la radio AM, que parecía no estar, pero siempre estaba. Las más jóvenes aconsejaron a la madre de Mateo que lo mandara a barrer, con desdén y sin contemplaciones, porque ella era la que traía el pan a la casa. Que él en su lugar haría lo mismo. Las que tenían un poco más de experiencia, pero no tanta, le pedían prudencia, porque el mundo daba muchas vueltas y el niño estaba correteando por allí y se le podían quedar resquemores en el subconsciente. Las más mayores miraban desde el ocaso de la experiencia y le pedían resignación ante esa prueba de fe que Dios le había mandado. —¡Ay mijita! Lo peor a que te mantengan es querer a un mantenido.
Mateo se levantó de mi lado para atender a un gesto de su madre para que acudiera. Ella se agachó para quedar a su altura y le pidió, hablando bajito, que fuera a decirle a su padre que por favor viniera a echar un mano. Y añadió:
—Agarre una paledonia para merendar y tráigale otra a su amigo.
Mateo cruzó la puertecita y volvió en menos de tres minutos con la respuesta y una paledonia en cada mano. Justo cuando aclaraba la voz para hacerla sobresalir con la respuesta para su madre por encima del tumulto de las voces del salón, el secador de pelo y el vendaval de la radio, justo en ese momento, se fue la luz. Todo quedó en silencio y se le escuchó decir con voz chillona y a todo pulmón.
—¡Mandó a decir mi papá que ahora no puede, porque está buscando un adjetivo!
No hay que ensañarse con descripciones innecesarias. Cualquiera puede entender el pandemonio de risas y burlas en las que se transformó aquel salón durante los cinco minutos que duró el apagón; y el infinitesimal tamaño que adoptó el corazón de la madre de Mateo ante aquella escena, agraviada por la imposibilidad de mandar a la mierda a nadie.
Mateo volvió a sentarse a mi lado, me dio la paledonia y se puso a mirar al suelo. Mi madre decía que cuando alguien estaba triste había que respetarle el silencio, pero hasta yo había entendido por lo que estaba pasando Mateo, así que intenté hacerle pensar en otra cosa:
—¿Y tú qué le pediste al Niño Jesús este año? Porque yo le pedí un Mazinger Z, aunque la verdad, yo lo que quiero es ser Koji Kabuto, aunque a veces quiero ser Marco y otras Meteoro. Le digo a mi madre que quiero ser de todo y no paro de hablar y a veces me dice que calle un poco. ¿Pero qué le pediste tú?
Mateo hizo una pausa y me miró a los ojos por primera vez. Estrenó la mirada que reservaría para los momentos trascendentales de nuestra longeva amistad y encogiendo los hombros agregó:
—Yo le pedí un adjetivo para mi padre.
—¿Y eso qué es?
—No lo sé, pero si lo encuentra me parece que pelearán menos. Papá y mamá se lo pasan peleando todo el día por el dichoso adjetivo.
La mañana de Navidad fui a casa de Mateo a mostrarle el Mazinger Z que me había traído el Niño Jesús. Aunque realmente lo que me trajo fue una estatua de Mazinger Z, porque no tenía ni un mísero dedo articulado y estaba tieso con los brazos extendidos. Se parecía más al papa Juan Pablo II que a mi robot favorito de la infancia. Eso me confundía un montón y terminaba diciéndole a los enemigos imaginarios de mi robot: “Queriiiddoss hermaanuus…” en ese castellano polaquizado de su santidad.
Encontré a Mateo en el salón de belleza de su madre, acompañando a su padre, que escoba en mano, flotaba con desgano en lo que parecían ser un mar de nubes de tormenta. Yo quería preguntarle por su regalo, pero quedé mudo ante la cantidad infinita de pelos esparcidos por el suelo. ¡Nos llegaban hasta las rodillas! Es como si le hubiesen rapado la tumusa a los Jackson Five y el grupo Kiss juntos.
En medio de aquello, escuchamos al padre de Mateo, que con una premura desesperada y sin quitar la vista del suelo, le llamaba desde el fondo del salón. Estaba completamente paralizado y con la escoba en la mano derecha a modo de vara poderosa. La viva estampa de Moisés mirando zarza.
—¡La libretica Mateo, rápido hijo, tráigame la libretica!
Cuando Mateo volvió con la libretica de notas, su padre la abrió sin mover la vista y apuntó a ciegas lo que veía. Respiró y siguió barriendo con más ímpetu y la escena volvió a repetirse hasta tres veces más. Entonces Mateo se atrevió a preguntar, preocupado por la rara actitud de su padre.
—¿Pero usted qué es lo que ve?
—¡Adjetivos, hijo mío, adjetivos!
Mateo y yo nos acercamos a mirar. Él nos decía dónde estaban, pero como no sabíamos leer ni escribir, pues no veíamos más que pelitos enredados sobre sí mismos formando largos tirabuzones. Él nos decía que no, que los adjetivos estaban escritos a pelo y en una estilosa caligrafía palmer. Creo que hasta sexto de primaria la palabra adjetivo fue sinónimo de pelos enredados para nosotros.
El padre de Mateo se convirtió en un afamado poeta, aunque jamás salió del pueblo, ni dejó de trabajar en la peluquería de su mujer, barriendo pelos en busca de adjetivos, lavando cabezas para destilar sustantivos y dando conversación para minar adverbios.
Por aquel entonces, Mateo y yo empezábamos, no sin temor, a tener nuestras dudas sobre los poderes sobrenaturales de un niño recién nacido que traía regalos por Navidad, pues su narrativa superaba a toda lógica. Pero, afortunadamente, fueron despejadas de plano y para siempre jamás por los sucesos acaecidos los días previos a la Navidad de mil novecientos ochenta y uno, cuando el calor se negó a menguar pasadas las seis de la tarde.
[—Feliz Navidad querido Mateo]
[—Feliz Navidad Cartero]
—
Basado en hechos reales. Algunos personajes son ficticios por razones técnicas. El milagro navideño es absolutamente verídico.
Feliz Navidad querido lector y muchas gracias un año más por pasarse por aquí.
El Cartero.