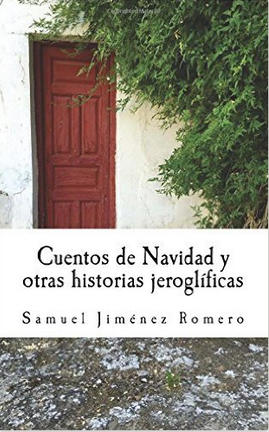Al parecer, no tenía previsto resignarse. Había perdido la cuenta de los pleitos que desde hacía siglos la enfrentaban con los editores y de los abogados de oficio que se parecían más a un lápiz sin punta que a hijos de Dios. Los mismos que decían creerle sin mirarle siquiera a la nariz, tartamudeando semifusas, como si se estuvieran meando. Estaba exhausta de los silencios administrativos y de los abandonos de la justicia. Pero seguía firme. Nunca estuvo tan cerca de lograr su objetivo como en las urgentes sesiones de Trento —su gran oportunidad perdida— y aunque poco podía esperar ya de los hombres, pensaba que era su deber no dejar de insistir.
Sus compañeras del gremio le animaban a que se olvidara del tema, a que sacara provecho de su apariencia inmortal y se buscara un novio jovencito y silencioso con el que irse a pasar las fiestas a las Seychelles, por ejemplo. A que se gastara los ahorros de tantos años en darle alegrías al cuerpo y no al alma, porque la suya ya estaba atrofiada por el reuma de la espera. Pero nada. Si se lo decían a mediados de primavera daba la sensación de que se rendía. Se arreglaba un poco, aunque no le hacía falta, quedaba con algún santo, que para eso tenía buen ojo, y si el tiempo acompañaba, se entregaba a todo lo demás. Sin embargo, cuando se aproximaban las fiestas de Navidad, se iba desinflando, y otra vez salía el erre que erre de todos los años: que yo aprendí esto de mi madre, que no es una profesión sino un destino manifiesto, que yo actué de buena fe, que ese muchacho me vino a buscar de madrugada con la cara más pálida que el vaporcito de una tila y que acepté el encargo, aunque apenas había dormido… porque una cosa si te digo: mucho misticismo con el tema, pero a esos los dejaron más solos que la una. Y que no le iba a doler, que le habían dicho que aquello no dolía, ¡¿lo puedes creer?! que aquello no dolía…
—Cualquiera lo entiende, a la primera, sin dejar espacio para las dudas: ella fue la única testigo, su señoría. Pero el asunto no iba tanto de que creyera cualquiera, sino justo las personas adecuadas para poder presionar a los editores y hacer justicia. Y a pesar de lo inverosímil que pueda resultar, no ha recibido ni una mísera mención. Que lo escrito, escrito estaba, los papeles ya repartidos y que se olvidara del asunto. Que si el impacto económico, las reimpresiones, el qué dirá la prensa incrédula y los enemigos del régimen… se ha escuchado de todo.
Cada vez que recibía un fallo en contra se quedaba una semana ensimismada, recordando cómo se colaba de pequeña en los trabajos de su madre sin que le diera asco el fluir metálico de la sangre, ni el aspecto de grasa vieja de las vísceras, ni el hedor a sal de frutas que quedaba en el ambiente después del esfuerzo. Terminaba con lágrimas, siempre con lágrimas. De esas finas y alargadas de sólo fluyen cuando uno intenta justificarse la existencia.
Su último abogado, el doctor Telésforo García, una eminencia en estos temas, se lo dejó muy claro. Los fundamentos de su reclamación eran totalmente justos, sin embargo, las complicaciones de aquella noche surtieron efectos de mayor trascendencia. Ciertamente, las sagradas escrituras no habían tomado en cuenta que aquella criatura era cabezona como su padre, venía con doble vuelta de cordón, que a duras penas pasaba por el canal de parto y que la pobre muchacha, una valiente, casi se desmallaba del dolor con cada contracción. Que fue necesario romper el saco amniótico y que las condiciones de salubridad eran paupérrimas. —¡¿Cómo se te ocurre meter a esta muchacha aquí?! Fue lo primero que le espetó a José al entrar a atender aquel trascendental parto.
Doña María la llamó siempre la salvadora del Salvador, pero aquellos excesos de confianza no gustaron nunca a los editores, que optaron por borrar hasta la última coma de su participación en los hechos. Especialmente para evitar veneraciones indebidas, que ya tenían bastante con la madre. Sin embargo, no pudieron revocar el don de la inmortalidad que le fue otorgado por los favores recibidos. Así, se inventaron mulas, bueyes, pastores, gallinas, estrellas, musgos, reyes de oriente, ovejitas blancas y ángeles de la anunciación, pero de ella, ni rastro.
No la localizan desde hace unos días, tampoco se ha presentado a la cena del departamento, a la que nunca falta, y han caído en la cuenta de que nadie sacó su nombre en el amigo invisible. Es raro. Que se sepa, tampoco este año tenía previsto resignarse, pero da la impresión, después de tanto insistir, de que lo ha hecho. Al parecer.
Nota del Cartero:
Feliz Navidad querido lector y muchas gracias por pasarse de vez en cuando por aquí.